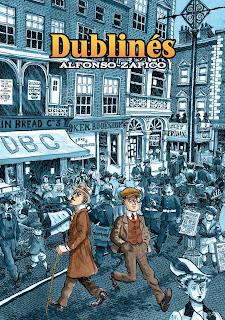De este libro me gustan muchas cosas, tantas que no sé por dónde empezar. Me gusta el arranque, con esa descripción de la educación católica y los estragos que puede causar en la sensibilidad de un muchacho homosexual. Me gusta la profundidad a la que ha llegado el autor buscándose a sí mismo, la disección sentimental de sus amores y sus desgracias. Me gusta la elegancia del ritmo de su prosa: si sus palabras fueran un hombre caminando por la calle, muchos volveríamos la cabeza subyugados al verle pasar. Pero sobre todo, me gusta la ternura. Esta es una historia contada con una ternura desarmante, ternura hacia las personas que desfilan por las páginas y, sobre todo, hacia sí mismo. Recordar el propio pasado y ser capaz de recorrer los pliegues más dolorosos con ternura me parece un don muy poco común. Y si además es a través de una prosa exquisita, entonces el libro se vuelve un privilegio. Luisgé Martín lo ha hecho. Leer su último libro es un privilegio.
De este libro me gustan muchas cosas, tantas que no sé por dónde empezar. Me gusta el arranque, con esa descripción de la educación católica y los estragos que puede causar en la sensibilidad de un muchacho homosexual. Me gusta la profundidad a la que ha llegado el autor buscándose a sí mismo, la disección sentimental de sus amores y sus desgracias. Me gusta la elegancia del ritmo de su prosa: si sus palabras fueran un hombre caminando por la calle, muchos volveríamos la cabeza subyugados al verle pasar. Pero sobre todo, me gusta la ternura. Esta es una historia contada con una ternura desarmante, ternura hacia las personas que desfilan por las páginas y, sobre todo, hacia sí mismo. Recordar el propio pasado y ser capaz de recorrer los pliegues más dolorosos con ternura me parece un don muy poco común. Y si además es a través de una prosa exquisita, entonces el libro se vuelve un privilegio. Luisgé Martín lo ha hecho. Leer su último libro es un privilegio.
El autor entró en la adolescencia en los últimos años de la dictadura. En el colegio le enseñaron, como a la inmensa mayoría de adolescentes de su época, que el sexo era pecado si su fin no era la procreación. Que los pensamientos pecaminosos le acercaban a la condenación y que la homosexualidad era una perversión de la que nunca se recuperaría. A los quince años supo con certeza que era homosexual y se juró a sí mismo que nunca nadie lo sabría. Se sabía distinto. Enfermo. Extraviado. Portador de un secreto que, de desvelarse, podría arruinarle la vida. Se avergonzaba profundamente de su condición. Se sentía una cucaracha.
Con el paso del tiempo su secreto fue perdiendo parte del peso y del terror, pero la culpa no terminaba de desaparecer. Ni siquiera al racionalizar su identidad sexual, al comprender que no existe ningún dios a quien repugnen sus amoríos ni pecado posible en su naturaleza, la culpa persiste. El hábito de esconderse. De fingirse otro. De estar siempre alerta, vigilante, a la entrada de cualquier bar nocturno de Chueca por si aparece alguien conocido, algún posible delator. Porque aunque tus amigos lo sepan, aunque tus padres lo intuyan y sonrían con benevolencia, aunque nadie te haya agredido nunca por la calle ni hayas estado tan solo y desesperado como para acercarte al borde de la locura o del suicidio, la sociedad nunca se cansa de recordarte, desde muchos frentes, que eres diferente. Que escondes, en alguna parte de tu cuerpo, una cucaracha.
Este libro describe un círculo completo. La conversión de homosexual reprimido en homosexual militante. De cucaracha en ser humano. Un proceso vital en el que la búsqueda del amor es la guía que dirige los pasos del autor, por un camino lleno de baches y trampas, lleno de sobresaltos. El orgullo público, la transgresión que esconden actos tan cotidianos como besar a la persona que amas en un restaurante o andar de su mano por la calle, cuenta Luisgé, es la forma de despojarse de las últimas escamas de la cucaracha. Reivindicar que "estaba orgulloso de haber sobrevivido, de seguir teniendo sexualidad y razón de amor, de mantenerme en pie y no sentir vergüenza, de haber evitado la traición, el suicidio o la locura. Estaba orgulloso de haber ido descubriendo, a contracorriente, que todo aquello de lo que habían querido apartarme era lo único por lo que merecía la pena vivir".
No sé cómo nació este libro. No sé qué lo impulsó. Tampoco sé cómo se puede salir indemne después de haberlo escrito. Aunque el autor haya ido contando partes de su vida en sus anteriores novelas, siempre estaba hasta cierto punto a resguardo. Protegido por nombres inventados, por el envoltorio dulce de la ficción.
En estas páginas ha salido desnudo al escenario y la historia que ha venido a contarnos lleva su nombre real. Es él, Luisgé. Vestido únicamente con su historia. Y la ternura de sus palabras.
 |
| Luisgé Martín |